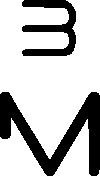El recetario de las plantas: cómo buscamos genes a través de su parentesco.
Alma Gutiérrez Vences y Carlos E. Rodríguez López
La vida de una planta no es fácil. Si nosotros vemos un depredador, corremos; si tenemos frío, nos tendemos al sol o nos abrigamos. Las plantas no pueden hacer eso, por tanto, han desarrollado otros mecanismos de adaptación mediante síntesis químicas: un herbívoro las ataca, y producen sustancias tóxicas; baja la temperatura, y sintetizan anticongelantes. Muchas de estas moléculas complejas las hemos utilizado para nuestro beneficio, más allá de vitaminas y nutrientes, como polímeros, colorantes, perfumes, e incluso medicamentos. Todo esto lo producen a partir del dióxido de carbono del aire, minerales del suelo y la luz del sol. No es de sorprender que para hacer síntesis químicas desde cero busquemos aprender de las plantas, pero ¿cómo?
Leyendo el recetario de las plantas
Los seres vivos contienen en su ADN los genes necesarios para producir todos sus componentes. Podemos pensar en este conjunto de genes, el genoma, como un recetario. Sin embargo, no todas las recetas se leen a la vez en todos los tejidos de un organismo. Por ejemplo, los seres humanos no producimos ácido gástrico en los ojos, aunque las instrucciones para hacerlo estén presentes. Cada tejido permite la producción de ciertos ARN mensajeros a partir de genes del ADN, proceso denominado transcripción, y de ahí a través de la traducción de estos ARN mensajeros se producen a las proteínas. En nuestra analogía: solo se leen las recetas que corresponden a cada lugar. De la misma manera que no tenemos que leer todo el recetario, desde acitrón hasta zacahuil para hacer un flan, si queremos descubrir los genes responsables del color de la tuna o de la flor de Jamaica, nos enfocamos en los genes que se están transcribiendo en un momento y condición particular. Al conjunto de genes que se expresan (producen) bajo una determinada condición, se le denomina transcriptoma, y la herramienta por excelencia para obtenerlo, es la secuenciación de todos los ARN mensajeros que se están expresando (produciendo) en ese momento.
El problema es que el recetario de las plantas no tiene índice, y las recetas están en desorden. Un acercamiento común es buscar “culpables por asociación”: la flor es roja y el tallo es verde; si comparamos ambos transcriptomas, entre los genes que estén en la flor y no en el tallo, deben estar los responsables del color rojo, junto con otros cientos de miles de genes, responsables de las otras diferencias que existen entre ambos tejidos. Hay varias estrategias para reducir la lista de genes candidatos; y más adelante describimos la que nuestro grupo de investigación está utilizando.
Dos rojos distintos
Vamos a empezar con un experimento breve. Preparamos agua de Jamaica y jugo de tuna roja, los colamos y separamos un poco de cada uno en un frasco de vidrio. Si agregamos un poco de bicarbonato, sucede algo interesante: el agua de Jamaica cambia de rojo a morado, y el jugo de tuna no (Figura 1).

Figura 1. Experimento breve. Cuela con un trapo de cocina un poco de jugo de tuna roja o de betabel (como se muestra a la izquierda de esta fotografía) y de agua de jamaica o rábano (a la derecha de la fotografía) y colócalos en frascos distintos. Agrega a cada uno de ellos un poco de bicarbonato de sodio y mezcla bien. El jugo de tuna no cambiará de color, mientras que el agua de jamaica tornará un tono morado. Esto es debido a que el color rojo de la tuna se debe a betalaínas, mientras que el del agua de jamaica es debido a las antocianinas, que reaccionan de manera distinta al cambio de pH. Puedes repetir el mismo experimento agregando un poco de limón o vinagre ¿Qué cambios ves?
Esto es porque el componente químico responsable del color en la Jamaica es distinto al de la tuna roja. Mientras que en la Jamaica (y en las rosas, la cebolla morada, etc.) el color lo dan las antocianinas, muchos miembros de la familia de las Cariofilales (Caryophyllales), como el nopal, la buganvilia, el betabel, y el amaranto, producen los colores amarillo y rojo vibrante, de manera muy distinta: sintetizando betalaínas (Figura 1). Distintas plantas utilizan distintos compuestos para generar colores similares (Figura 2); y, típicamente, plantas que son “parientes cercanos” tienden a producir compuestos químicos similares. Este conocimiento se puede utilizar para varias cosas, por ejemplo, para determinar la autenticidad de un producto: si detectamos en aceite de aguacate compuestos que solo esperamos en la familia del girasol, probablemente esté adulterado, pero ¿cómo lo podemos utilizar para descubrir genes?

Figura 2. Las plantas utilizan distintos compuestos para generar colores similares. A pesar de que el color de la buganvilia (arriba a la izquierda) y la rosa (arriba a la derecha) sean muy similares, las moléculas que les dan ese color son muy distintas. El color naranja de la flor del nopal (abajo a la izquierda) es químicamente más parecido al de la buganvilia (ambas plantas son del orden de las Caryophylales) que al del lirio canadiense (abajo a la derecha; del orden de las Liliales).
Comparando peras con manzanas
Volvamos a nuestro ejemplo sobre el color. Si queremos buscar los genes responsables del color de la tuna naranja, tiene sentido comparar una tuna blanca con una tuna naranja. Si son muy parecidas, la lista de diferencias será corta y ahí estará nuestro gen de interés. Hemos utilizado esta lógica para descubrir la biosíntesis de alcaloides de la nuez vómica: comparando miembros de un mismo género (Strychnos) que producía estricnina contra una que no [1]. Pero a veces las diferencias son demasiadas; en el ejemplo de la tuna, el color no es lo único distinto: tienen olores, sabores, texturas, y dulzura distinta. Los genes responsables de cada una de esas características estarán en esa lista. Pero si sabemos que la buganvilia tiene los mismos compuestos, porque pertenece a la misma familia que la tuna, podemos contrastar una flor de buganvilia blanca con una naranja, y si un gen aparece en ambas listas, es más probable que esté relacionado con el color. Este acercamiento es bastante útil, y algo similar fue utilizado para descubrir rutas biosintéticas de compuestos medicinales, utilizados como parte de tratamiento de quimioterapia, comparando genes de la flor de vinca y la “Teresita”, plantas de la misma tribu (Vinceae) que producen compuestos similares [2].
¿Qué tanto es tantito?
Como vimos, plantas muy similares comparten (hasta cierto punto) una composición química, y hemos mencionado -en la sección previa- ejemplos que comparan a dos miembros del mismo género [1] y a dos especies similares de la misma tribu [2]. Sabemos que las moléculas responsables del color de la buganvilia y de la tuna son similares, y que son muy distintas del color de la rosa o el lirio canadiense (Figura 2); pero hay compuestos que sí se comparten entre ellas, ya que las cuatro son plantas dicotiledóneas (esto es, que están más emparentadas con el frijol que con el maíz). La clave es ¿hasta dónde podemos hacer inferencias? Al respecto, varios grupos de investigación estamos trabajando en predecir qué compuestos podemos esperar en plantas poco conocidas, basándonos en su “parentesco” con otras plantas más estudiadas. Esta relación, de qué tan emparentadas están entre sí, se puede inferir mediante filogenética, técnica que compara secuencias de ADN de especies actuales para inferir sus ancestros en común, ya extintos. Así, y ayudándonos de simulaciones computacionales de la evolución, y comparando los transcriptomas de 22 miembros de la familia de la menta y la salvia (Lamiaceae), descubrimos una enzima que cataliza una reacción nueva [3]. En un futuro, esperamos que esto nos ayude a poder comprender mejor cómo es que las plantas sintetizan compuestos con tanta diversidad química, y aprender más rápido sus recetas de química verde.
Referencias
- Hong B., Grzech D., Caputi L., Sonawane P., Rodríguez López C.E., Kamileen M.O., Hernández Lozada N.J., Grabe C. y O’Connor S.E. 2022. Biosynthesis of strychnine. Nature 607: 617–622. En este artículo se descubrieron los genes responsables de la biosíntesis de un compuesto tóxico (estricnina) en la nuez vómica, llamada así por sus efectos vomitivos. Esto lo lograron al comparar contra otro compuesto tóxico (la diabolina) que comparte gran parte de la ruta biosintética. El principio usado es elegante y sencillo: imagina dos rutas de autobuses que comparten casi todas de sus estaciones, menos las últimas dos. Si dos autobuses salen al mismo tiempo y solo uno llega tarde, se puede inferir que el tráfico está en alguna de las estaciones donde la ruta es diferente. De la misma manera, el tener compuestos similares en dos especies del mismo género (Strychnos) ayudó a trazar la ruta biosintética al estudiar sus diferencias. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04950-4
- Stander E.A., Cuello C., Birer-Williams C., Kulagina N., Jansen H.J., Carqueijeiro I., Méteignier L.-V., Vergès V., Oudin A., Papon N., Dirks R.P., Jensen M.K., O’Connor S.E., Dugé de Bernonville T., Besseau S., Courdavault V. 2022. The Vinca minor genome highlights conserved evolutionary traits in monoterpene indole alkaloid synthesis. G3 Genes|Genomes|Genetics, 12 (12): jkac268. En este artículo, los autores toman plantas de distintos géneros, pero de la misma tribu (Vincae) para inferir qué pasos tienen en común las rutas biosintéticas de compuestos diferentes, pero con algunas características en común. Siguiendo la analogía anterior de las rutas de autobuses, es el equivalente a tomar una ruta que va al norte y una que va al noreste: son tan distintas las rutas que se dificulta inferir basándonos en las diferencias. Pero si ambas rutas pasan por el centro, y ambas llegan tarde, podríamos inferir que el tráfico está en el centro. Esto es menos preciso (puede ser que el tráfico no esté en el centro, sino independientemente en el norte y el noreste) pero útil para generar hipótesis que luego tenemos que probar. DOI: https://doi.org/10.1093/g3journal/jkac268
- Rodriguez-Lopez C.E., Jiang Y., Kamileen M.O., Lichman B.R., Hong B., Vaillancourt B., Buell C.R., O'Connor S.E.. 2022. Phylogeny-aware chemoinformatic analysis of chemical diversity in the Lamiaceae enables iridoid pathway assembly and discovery of aucubin synthase. Molecular Biology and Evolution 39(4): msac057. En este artículo utilizamos información de plantas de distintos géneros y tribus en la familia de la menta (Lamiaceae) para inferir rutas biosintéticas, basándonos en la similitud química de sus compuestos. Esto lo logramos simulando computacionalmente procesos de evolución de esta diversidad de compuestos, primero en plantas más similares y luego en las más distintas, para buscar puntos en común. Extendiendo la analogía de los autobuses, no podemos comparar las rutas que van al norte con las que van al este, no tendrían estaciones en común; pero si empezamos a comparar norte contra noreste, y noreste contra este, podemos empezar a tener una idea de las estaciones en la periferia. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msac057
Literatura recomendada
- Regalado-Rentería E. y I.F. Pérez Ramírez. 2024. Mas allá de una bebida, revelando el valioso residuo del agua de Jamaica. Recursos Naturales y Sociedad. Vol. 10 (No. 2): páginas 107-117. Publicado por: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Disponible en: https://www.cibnor.gob.mx/revista-rns/pdfs/vol10num2/9MASALLA.pdf
- Martínez-Ramos A.R., Abadía-García L., Cardador-Martínez A., Y S.L. Amaya-Llano. 2025. Betalaínas: pigmentos de la fruta del dragón para colorear tus alimentos. Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Vol. 10 (No.1): páginas 26-35. Publicado por: Universidad Autónoma de Nuevo León. Disponible en: https://idcyta.uanl.mx/index.php/i/article/view/133
Comparte este artículo en redes sociales

Acerca de los autores
Alma Y. Gutiérrez Vences es licenciada en Biotecnología Genómica por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Maestra en Ciencias con especialización en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, bajo la dirección del Dr. Carlos E. Rodríguez López, estudiando la evolución de pigmentos en plantas del orden Caryophyllales. Su investigación ha sido premiada por la Phytochemical Society of North America y el programa Emerging Leaders of the Americas, de Canadá. Actualmente estudia el doctorado en el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey). Carlos E. Rodríguez López obtuvo su doctorado en el Tecnológico de Monterrey en 2016, estudiando lípidos del aguacate mediante espectrometría de masas. En 2017 hizo una estancia posdoctoral en el John Innes Center (Inglaterra) y en 2019 se trasladó al Instituto Max Planck de Ecología Química (Alemania) estudiando, entre otras cosas, la evolución de la diversidad química en la familia de la menta (plantas del orden Lamiales.) En 2022 se integró al cuerpo docente del Tecnológico de Monterrey, y en 2024 fue designado como Líder del Grupo Asociado al Instituto Max Planck de Ecología Química, activo hasta 2029. Su grupo de investigación busca descubrir rutas biosintéticas en plantas mexicanas, centrándose en alimentos semidesérticos y cultivos huérfanos.
Contacto: c.e.rodriguez@tec.mx